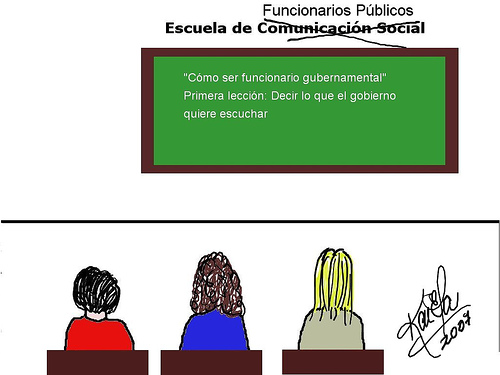El Perú no paraba de crecer. Le crecían las reservas internacionales, le crecía el Bruto Interno (el producto), crecían sus exportaciones, crecían distintos superávits y hasta el nuevo sol remedaba a la vieja libra guanera y salitrera y no paraba de crecer.
Y lo que no crecía, en el peor de los casos se mantenía. Tal, por ejemplo, la cifra de los pobres: 28 por ciento en la costa, 63 por ciento en la sierra.
Claro que algunos se preguntaban por qué el crecimiento de setenta meses consecutivos –casi setenta meses siete– no se posaba en la mesa de los pobres. Pero esos que se preguntaban por qué los pobres seguían siendo 28 por ciento en la costa y 63 por ciento en la sierra no podían formular la pregunta en voz demasiado alta porque, casi de inmediato, eran censurados por el rey Alan II, el hijo de sí mismo, quien los llamaba “perros”, a secas, cuando se oponían a Favre, o “perros del hortelano”, cuando se atrevían a disgustarlo con sus intervenciones.
–El modelo necesita tiempo –decía Alan II– para posarse en la mesa de los pobres. No es que hayamos aplicado demasiado el modelo: es que no lo hemos aplicado bastante todavía.
Esto aterrorizaba a ciertas comarcas, que el rey había prometido subastar para que los madereros sembraran caoba de exportación, para que los petroleros vomitaran negro, para que, en suma, de preferencia la forastería con chequera en mano hiciera lo que conviniese a sus intereses, los mismos que, según Alan II, el hijo de sí mismo, eran exactamente los de este país que no paraba de crecer.
–Pesimistas, aguachentos, derrotistas –decía el rey en las fiestas oratorias que, todos los años, organizaba la Fundación Chlimper, una institución sin fines de lucro encargada de monitorear la destrucción del Estado –promesa que Alan II le había hecho a los empresarios, promesa, por tanto, que sí tenía que cumplir–.
Y añadía, mayestático: “El Perú, de seguir creciendo, será un líder continental”.
Los miembros de la Fundación Chlimper aplaudían hasta amoratarse las manos.
Y aplaudían más cuando el rey volvía a hablar pésimo del Estado, denunciando su exceso de burócratas, su organizada desidia, sus tumores controlistas.
–¡Bravo! –gritaba el presidente de la Fundación Chlimper, el doctor José Chlimper, un académico de gran solvencia especialista en técnicas portuarias y cuyo hobby, reconocido con varias medallas, era el tiro olímpico.
Bueno, la verdad es que tanto Chlimper como los miembros de su fundación tenían que callarse respecto de una pequeña contradicción, visible a todos los ojos excepto a los ojos de Alan II, el hijo de sí mismo: el Estado que él maltrataba era él mismo, constitucionalmente él mismo, de fondo y forma él, irremediablemente el propio rey, según la ley de leyes y la doctrina de los luises.
¿Y no era Alan II una gloriosa reincidencia de Luis XIV, el Rey Sol, el vicediós en palabras del obispo Godeau? Quizás por eso había que callar. Por eso y porque el Perú no paraba de crecer.
Alan II, el hijo de sí mismo, tal como sería reconocido por la historia, había llegado turbulentamente al trono aquella segunda vez.
Como personaje shakespereano que era, había tenido que matar y traicionar, sufrir y ser traicionado, ver el fantasma de su padre –Víctor Raúl, también asesinado– en cada sombra y fingir locura para eludir a la conciencia. Pero la muerte que más le había costado ocasionar era, sin duda, la de él mismo. Alan II era el producto de un costoso holocausto personal. Y ese crimen, sugerido como una eutanasia imprescindible por la Fundación Chlimper, lo había librado, por fin, de incomodidades como el remordimiento y de debilidades como la pena por la promesa rota y la palabra deshonrada.
Ya nada podía atormentar a Alan II. Ahora su alma pertenecía a Chlimper y a Ivcher, sus amigos eran los que siempre envidió (sanamente), y sus enemigos eran, bah, los que habían creído en el otro Alan, el que yacía en una tira cómica con un puñal en la espalda y para siempre.
C.H.
Prensa Escrita.